Y mi cabeza se dedica a reacomodar las baldosas.
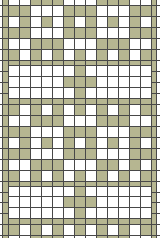
Lo hago automáticamente, casi irrestiblemente. Una especie de manía o compulsión mental.
Se trata de redistribuir las baldosas de distinto color, sea para variar o para corregir el dibujo. El piso de mi iglesia parroquial, cuyo dibujo copio al lado, tiene un defecto; dos baldosas intercambiadas, fáciles de detectar.
No sé qué interpretación dará un psicoanalista a esto, no sé si será raro o frecuente. Lo cierto es que aunque es cosa muy antigua en mí (me recuerdo, de chico, caminando las veredas de la plaza de pueblo, con baldosas rojas y amarillas), no hace mucho tomé conciencia.
Tal vez sea cosa de cabeza matemáticas (geométricas), me digo. No sé.
Las reglas son curiosamente estrictas: no vale pintar baldosas, sólo vale re-ubicarlas.
Bueno… En algunos casos nos permitimos cortar las baldosas por la mitad. Pero sólo en el caso de sermones más largos de lo habitual.
Mi ángel de la guarda me reprende, y yo le explico que es una forma inofensiva de canalizar mis ansias de reformar la Iglesia. Y no le hace ninguna gracia.
Pienso entonces en retrucarle que siempre será más saludable reacomodar baldosas que escuchar el sermón; pero después lo pienso mejor y no le digo nada.