A mediados del año 2003, mientras en Argentina empezábamos a conocer (o a sufrir) al presidente nuevo, en el norte un Hussein —hijo de Saddam— era muerto por la intervención del ejército de EEUU. Y a propósito de este hecho, que me incumbía muy poco, yo me metía a terciar en un diálogo de blogueros católicos de por allá. Discutían si era razonable que ellos se propusieran —y propusieran— rezar por aquel difunto; y, en general, por nuestros… digamos, enemigos notorios. Repaso algunas observaciones mías de entonces que hoy (cosa rara) me parecen más o menos bien, remozando un poco para adaptar a las circunstancias.
La objeción básica venía a ser: Todos los días mueren miles de personas en el mundo. ¿Por qué debería yo rezar particularmente por uno cuyo único título, en relación conmigo, es su fama (y fama decididamente mala, a mis ojos)? ¿Acaso me obliga su presencia en la TV y en los titulares de los diarios? Si fuera así, las personajes públicos, sólo por serlo, tendrían derecho a ligar más oraciones que los mortales ignotos como uno. Parece injusto y absurdo. Además, yo tengo mi lista de personas y causas cercanas por las que debo orar particularmente: mis familiares, mis amigos, mis benefactores, mis difuntos; curas, religiosos, el papa; peticiones circunstanciales, necesidades de mis prójimos y mías. Mientras no haya cubierto ese cupo (y no lo he cubierto!), sería injusto anteponer un personaje público, que encima tengo por maléfico, y con quien no me une ninguna relación de afecto (más bien al contrario) ni ningún lazo cristiano particular. Con las oraciones generales, por la humanidad y por las almas de purgatorio, debe bastarle. El resto es sentimentalismo e hipocresía.
Respondía yo: Es claro que la notoriedad
pública no puede merecer dosis extras de oraciones. También es cierto que
en la oración de intercesión hay un orden (como en la
caridad) de modo que, aparte de las oraciones generales por todos, es de justicia rezar particularmente por los más cercanos, por nuestro prójimo.
 Pero el caso es que los cristianos no podemos apresurarnos a
excluir a este o aquel del círculo de los que forman «mi prójimo».
Porque la parábola del samaritano (enemigo del judío, nótese) enseguida nos llama al orden. ¿Quién es, al fin, mi prójimo? (No se trata tampoco de que todos lo sean, así sin más.) Prójimo, digamos por de pronto, es aquel con quien nos cruzamos en el camino de nuestra vida, con quien tenemos una relación humana, un contacto; una necesidad y un intercambio. Quizá no queremos admitir que con el finado aquel se haya dado tal relación. Sin embargo, en la medida en que lo hemos criticado, juzgado, en tanto su vida (y su muerte) ha ocupado algún lugar en nuestra vida, en nuestros pensamientos y en nuestros afectos… en ese sentido es nuestro prójimo, y por lo mismo puede ser justo y necesario que recemos especialmente por su alma.
Pero el caso es que los cristianos no podemos apresurarnos a
excluir a este o aquel del círculo de los que forman «mi prójimo».
Porque la parábola del samaritano (enemigo del judío, nótese) enseguida nos llama al orden. ¿Quién es, al fin, mi prójimo? (No se trata tampoco de que todos lo sean, así sin más.) Prójimo, digamos por de pronto, es aquel con quien nos cruzamos en el camino de nuestra vida, con quien tenemos una relación humana, un contacto; una necesidad y un intercambio. Quizá no queremos admitir que con el finado aquel se haya dado tal relación. Sin embargo, en la medida en que lo hemos criticado, juzgado, en tanto su vida (y su muerte) ha ocupado algún lugar en nuestra vida, en nuestros pensamientos y en nuestros afectos… en ese sentido es nuestro prójimo, y por lo mismo puede ser justo y necesario que recemos especialmente por su alma.
(De otro modo, si mi enemigo fuera «el menos prójimo de todos los hombres», una especie de antiprójimo, la exhortación de Jesús a rezar por él sería absurda: aquel orden jerárquico interpondría entre él y mis amigos a millones de chinos desconocidos, cada uno de los cuales sería para mí más prójimo que mi enemigo; debería rezar por ellos antes, y al enemigo no le llegaría el turno nunca.)
Recordaba yo también aspectos menos evidentes, pero no menos esenciales, de la oración – que al fin y al cabo no es el ritual mágico que algunos creyentes (y muchos ateos) parecen imaginar. La oración de intercesión, en particular, no es sólo un pedido a Dios para que haga algo por un tercero, y donde el que reza quedaría como fuera del efecto buscado. La oración también debe tener un efecto (inmanente, si se quiere) sobre el que reza, y sobre su relación con el otro y con Dios. «Dios no necesita que le cuentes qué cosas tenés para pedirle; pero vos sí necesitás contárselo», decía San Agustín. Y lo mismo acá: quizá el tal finado no precise de tus oraciones (sea porque se ha ido derechito al cielo, sea porque se haya ido al infierno)… pero, puesto que vos tenés alguna relación personal con él, ya que en algún sentido lo conociste, ya que (certeramente o no; justificadamente o no) lo juzgaste en vida… acaso hoy necesites, para limpiar tu propia alma, rezar por la suya. Como para hacer las paces, mientras estás a tiempo de hacerlas.
Una vez más: lo que digo en este blog me lo digo sobre todo a mí, para mi propio provecho. Si sermoneo, lo siento; pero yo soy el primer sermoneado.
Yo no lo quería nada al ex-presidente difunto. Si tuviera que tomar partido, iría (sin dudas pero sin entusiasmo) con los anti-K; y de la primera hora. Y la verdad es que la noticia de su muerte no me provocó ni un poquito de tristeza.
Comprendo también a varios amigos, hartos de las flores fúnebres de estos días y los untuosos comentarios post-morten de tal político opositor o tal clérigo (y yo no tengo TV, tengo la suerte de perderme bastante del espectáculo), y comprendo que las ganas de putear un poco para contrarrestar tanto bombo. Lo comprendo, lo comparto… pero hasta por ahí, nomás. Si no puedo unirme a los que tiran flores al difunto, menos quiero unirme a los que lo escupen; ni siquiera para escupir a los que tiran flores.
Quizás es que llevo ciertos anticuerpos en la sangre, que el olor a gorila* me sigue provocando tanto rechazo como en mi juventud. O quizás es que los años me hacen apreciar más el sentido y la utilidad (individual y comunitario) de los pequeños rituales y cortesías humanas, así como el bajo valor (y bajo precio) de esas honestidades brutales de los maldicientes.
O tal vez es por lo que decía al principio. Mejor que sea por eso —me digo.
Me objetarán que no tiene nada que ver —allí se trataba de rezar, nomás; nadie pretendía glorificar al hijo de Hussein, nadie olvidaba que había sido un mal bicho. Pero, al hilo de las razones que traía, yo creo que sí, que el centro de la cuestión —sobre todo para un cristiano— debe ser el mismo.
El lector atento podría criticarme que arriba he mezclado los tantos. He considerado el grado de «projimidad» que deberían tener conmigo dos tipos distintos de personas: el enemigo —en sentido amplio— y el hombre público —el que por su fama o su posición es parte de la vida de toda una comunidad. Así es. Me dio pereza separarlos, y creo que no era muy necesario. Pero vayan unas consideraciones más, en ambos sentidos, por separado.
Con respecto a lo primero: Mi enemigo es quien, a mis ojos, me hace deliberadamente mal, sea directamente o en las personas
o las cosas que amo. Cualquiera sabe cuál es la reacción humana primaria —como el reverso de aquella definición del amor («me alegro de que existas»), el sentimiento primario, natural:
«querría que X no existiera», es el signo de que X es, para mí, el enemigo.
Y cualquiera sabe cuánto cuesta arrancarse de ese lugar
(«Es muy difícil dejar de sentir odio y temor por un enemigo, me resulta
casi imposible hacerlo», decía Kushana [personaje de Nausicaa, manga de Miyazaki]).
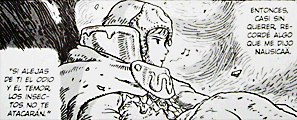 Cuesta conciliar (incluso en teoría!) el mandato de perdonar al enemigo con el hecho de que
el enemigo perdonado sigue siendo enemigo, y que debemos defender el bien atacado
y trabajar por la justicia. Cuesta, pero el mandato sigue rigiendo, y los malos sentimientos
consentidos siguen envenenándonos.
Pero, además: las aporías difícilmente pueden sobrevivir al enemigo. Cuando este muere, las
excusas para seguir alimentando odio y temor se caen; y el mandato de «no juzgar»
se eleva al cubo.
En este sentido (y en esta medida), no es arbitraria ni hipócrita esa convención humana de «no hablar
mal del finado»: es dar espacio a una reconciliación final, necesaria para la propia salud. Y por esto no quiero a unirme al lamento de tantos argentinos (católicos incluso),
de que la muerte temprana de este presunto
delicuente les haya escamoteado el espectáculo de una (siempre dudosa)
justicia vindicativa, con la humillación y el sufrimiento consiguiente. Bien sé que del
otro lado no escasean estas miserias («…que se pudran en la cárcel!» — y esta misma semana pasada los ingenios ideológicamente
intachables de la revista Barcelona se frotaban las manos augurando sufrimientos a un par de militares
represores ancianos que ingresaban al hospital). Pero, justamente: si para algo nos conviene
tener esos ejemplos a la vista, es para cuidar de no emularlos.
Cuesta conciliar (incluso en teoría!) el mandato de perdonar al enemigo con el hecho de que
el enemigo perdonado sigue siendo enemigo, y que debemos defender el bien atacado
y trabajar por la justicia. Cuesta, pero el mandato sigue rigiendo, y los malos sentimientos
consentidos siguen envenenándonos.
Pero, además: las aporías difícilmente pueden sobrevivir al enemigo. Cuando este muere, las
excusas para seguir alimentando odio y temor se caen; y el mandato de «no juzgar»
se eleva al cubo.
En este sentido (y en esta medida), no es arbitraria ni hipócrita esa convención humana de «no hablar
mal del finado»: es dar espacio a una reconciliación final, necesaria para la propia salud. Y por esto no quiero a unirme al lamento de tantos argentinos (católicos incluso),
de que la muerte temprana de este presunto
delicuente les haya escamoteado el espectáculo de una (siempre dudosa)
justicia vindicativa, con la humillación y el sufrimiento consiguiente. Bien sé que del
otro lado no escasean estas miserias («…que se pudran en la cárcel!» — y esta misma semana pasada los ingenios ideológicamente
intachables de la revista Barcelona se frotaban las manos augurando sufrimientos a un par de militares
represores ancianos que ingresaban al hospital). Pero, justamente: si para algo nos conviene
tener esos ejemplos a la vista, es para cuidar de no emularlos.
Con respecto a lo segundo: Es claro que el homenaje casi unánime y la atención masiva que recibe el personaje público no puede justificarse por sus méritos personales. El sentido y la utilidad de estos rituales de la tribu (en la medida que la tengan – y, en alguna medida, suelen tenerla), deben buscarse por otro lado. No es tan difícil presentirlo, aunque algunos (por ejemplo, cabezas escépticas y nerds, un poco como la de Dilbert o como la de uno, proclives a explicaciones mecánicas y superficiales, sordos para las voces graves del coro) precisan que venga el zorro de «El Principito» a enseñarles lo que la humanidad siempre supo: el sentido de los ritos. Lo más elemental, en este caso: el efecto aglutinador, la concentración de la energía afectiva de una nación en un ritual y en una devoción, aunque sea más o menos externa. De ahí también la necesidad de fabricar próceres para cimentar una comunidad nacional, especialmente cuando está tomando forma (obviedad que parece ignorar nuestra niña sabihonda). No es que yo espere que vayamos a tallar un prócer con la madera de este difunto, pero el sentido es el mismo. Y, si de rituales nacionales se trata, siempre preferiré que se concentren en hombres y hechos de la política, y no del deporte o de la TV.
Casualmente, el ejemplo que me viene a la cabeza proviene de una lectura reciente… de un presidente (argentino; prócer; y con varios defectos en común con el difunto), refiriéndose a la política estadounidense. Yo nunca aprecié el sistema presidencialista (y más aún con elección directa), no me interesa mucho votar por un tipo que no conozco, que fue puesto ahí por no sé quiénes, y sobre cuya capacidad de gobierno, honestidad y sentido común, no puedo juzgar. Me habría parecido más lógico y responsable votar en pequeño, elegir un representante entre el reducidísimo círculo de las personas que más o menos conozco, y que esos luego, jerárquicamente, vayan eligiendo a los gobernantes. Un poco sigo pensándolo. Pero no había advertido (entre otras muchas cosas) que el acto de votar no es simplemente un medio de seleccionar el gobernante que queremos; puede también funcionar como un ritual, a otros niveles:
D. F. Sarmiento – Viajes
Es sólo un ejemplo – probablemente cuestionable en sí, y algo ingenuo en la aplicación. Pero yo, que no soy de respetar mucho a las vacas sagradas de la tribu (y que no dejo de simpatizar con los furores de Bloy a propósito de los funerales de Zola y similares), igual creo que es oporturno abogar por este lado. No me quejo, pues, si estos días periodistas y obispos acatan con demasiada unanimidad ese ritual de cortesía que pide la muerte de un ex presidente tan denostado unas semanas atrás. Por ambos lados de la cuestión, mejor no atizar enconos y resentimientos sectarios. Más bien trataría de apreciar y hasta —al tenor de lo dicho— de agradecer y aprovechar en lo que nos toque esos espacios que nos da la comunidad para hacer esas limpiezas, esas amnistías afectivas que siempre andamos necesitando —pero especialmente en la hora de la muerte. (Lo que leo en varios sitios católicos, de desearle al difunto arrepentimiento y salvación en la otra vida, está bien, está mejor que los deseos simétricos del otro bando… pero es poco, muy poco). Y que esto me haga pasar (con razón o sin ella) por ingenuo, por idiota útil, por tibio o por pavote ante los gorilas y/o católicos hardcore… no diré que no me importa; pero siempre menos que lo otro.
* Sepan disculpar los no argentinos…. «gorila» es una palabra del léxico
de nuestra política; difícil de definir, no crean. No coincide con la derecha, aunque tiene alta correlación; más correlación, creo yo, tiene con el anti-populismo (anti-peronismo aquí) … pero también estas palabras son escurridizas.