«Esperamos ver lo que no esperamos ver»
Se trata de un lema publicitario, para cinéfilos, que pasaban en las tandas previas del BAFICI de este año.
Ingenio argentino para el público culto, sí; paradoja poco más que verbal, probablemente, para el espectador que
se sienta a esperar algo meramente inesperado, para sacudirse el aburrimiento.
Pero también, en otro sentido (acaso invirtiendo el sentido original de la paradoja), pega bien con aquello de la santidad, esperada pero siempre
inesperada; y lo que decía von Balthasar.
Lo que esperamos —lo que en el fondo, oscuramente, esperamos— debe
resultarnos radicalmente inesperado: inimaginable.
Pero, a la vez, si de veras es lo que esperábamos, si viene a llenar esa esperanza, cuando llega
debe hacernos decir: «Eso, eso era lo que esperábamos».
La segunda parte del «Jesús de Nazareth», de Ratzinger, me resultó más útil que la primera.
Sobre todo lo referente a la resurrección. Aunque me cuesta explicar por dónde me viene el impacto…
No es que diga nada muy original, son esas cosas que cualquier cristiano ha escuchado ya muchas
veces… A ver: que la resurrección de Cristo es un hecho real;
que la resurrección es verdaderamente corporal
y que sin embargo no es un resucitación, que el cuerpo resucitado es el mismo pero es distinto;
que Jesús resucitado resulta reconocible a los discípulos pero no así nomás;
que la resurrección ocurrió en la historia pero que está por encima de la historia;
que en algún sentido la resurrección de Jesús «venció a la muerte», y no sólo para él sino también para nosotros; etc.
Cosas que hace rato uno —se supone— conoce, acepta, cree.
Pero, ya se sabe, a
veces uno cree que cree. O, para decirlo a lo Newman,
hay bastante distancia entre el asentimiento nocional y el asentimiento real.
Es fácil estar convencido de que uno conoce y acepta «tal cosa», cuando en realidad uno sólo se las ha visto con
«la noción de tal cosa», cuando no se apropiado
realmente de esa verdad —por aquí también
creo que va la distinción de Kierkegaard, aquello de que la verdad verdadera no es la objetiva sino la subjetiva.
La distancia entre ambas formas de creer, en este caso —cuán lejos puede estar el asentimiento
nocional («Yo creo en la resurrección de Cristo») de realmente creer en la resurrección de Cristo—
podemos presentirla a la vista de otras distancias. Por ejemplo, el efecto incendiario que tenía
esa certeza en los primeros cristianos, comparado con el que tiene en los actuales. O,
a propósito de aquel lema publicitario, a qué altura unimos, en nuestra apropiación
del hecho, los extremos de la paradoja: el de
sorprendernos por su novedad y el de colmar nuestra esperanza.
Llama la atención que los discípulos no lo reconozcan
en un primer momento. Esto no sucede solamente con los discípulos
de Emaús,
sino también con María Magdalena y
luego de nuevo junto al lago de Tiberíades: «Estaba ya amaneciendo cuando
Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que
era Jesús» (Jn 21,4). Solamente después de que el Señor les hubo
mandado salir de nuevo a pescar, el discípulo tan amado lo
reconoció: «Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a
Pedro: «Es el Señor»» (21,7). Es, por decirlo así, un reconocer
desde dentro que, sin embargo, queda siempre envuelto en el
misterio. En efecto, después de la pesca, cuando Jesús los invita
a comer, seguía habiendo una cierta sensación de algo extraño.
«Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era,
porque sabían bien que era el Señor» (21,12). Lo sabían desde
dentro, pero no por el aspecto de lo que veían y presenciaban.
El modo de aparecer corresponde a esta dialéctica del reconocer
y no reconocer. Jesús llega a través de las puertas cerradas, y de
improviso se presenta en medio de ellos. Y, del mismo modo,
desaparece de repente, como al final del encuentro en Emaús. Él
es plenamente corpóreo. Y, sin embargo, no está sujeto a las
leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En
esta sorprendente dialéctica entre identidad y alteridad, entre
verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo, se
manifiesta la esencia peculiar, misteriosa, de la nueva existencia
del Resucitado. En efecto, ambas cosas son verdad: Él es el
mismo —un hombre de carne y hueso— y es también el Nuevo,
el que ha entrado en un género de existencia distinto.
[…]
La dialéctica que forma parte de la esencia del Resucitado es
presentada en los relatos realmente con poca habilidad, y
precisamente por eso dejan ver que son verídicos. Si se hubiera
tenido que inventar la resurrección, se hubiera concentrado toda
la insistencia en la plena corporeidad, en la posibilidad de
reconocerlo inmediatamente y, además, se habría ideado tal vez
un poder particular como signo distintivo del Resucitado. Pero en
el aspecto contradictorio de lo experimentado, que caracteriza
todos los textos, en el misterioso conjunto de alteridad e
identidad, se refleja un nuevo modo del encuentro, que
apologéticamente parece bastante desconcertante, pero que
justo por eso se revela también mayormente como descripción
auténtica de la experiencia que se ha tenido.
Yo soy crítico ante este tipo de argumento («pero precisamente por eso…»,
«…si hubieran tenido que inventar…»),
muy frecuentado por polemistas y apologetas; fácil recurso de sofista,
dar vuelta un hecho aparentemente contrario a la tesis para insertarlo
en la argumentación, como si fuera una evidencia favorable que topamos como de
casualidad – y sin haberla maquillado previamente (Messori!).
Pero acá me parece válido y pertinente.
[La resurrección ] es un acontecimiento dentro de la historia que, sin
embargo, quebranta el ámbito de la historia y va más allá de ella.
Quizás podamos recurrir a un lenguaje analógico, que sigue
siendo impropio en muchos aspectos, pero que puede dar un
atisbo de comprensión. Podríamos considerar la resurrección
(como ya hemos hecho por adelantado en la primera sección de
este capítulo) algo así como una especie de «salto cualitativo»
radical en que se entreabre una nueva dimensión de la vida, del
ser hombre.
Más aún, la materia misma es transformada en un nuevo género
de realidad. El hombre Jesús, con su mismo cuerpo, pertenece
ahora totalmente a la esfera de lo divino y eterno. De ahora en
adelante —como dijo Tertuliano en una ocasión—, «espíritu y
sangre» tienen sitio en Dios (cf. De resurrect. mort. 51,3: CC lat.,
II 994). Aunque el hombre, por su naturaleza, es creado para la
inmortalidad, sólo ahora el lugar de su alma inmortal encuentra
su «espacio», esa «corporeidad» en la que la inmortalidad
adquiere sentido en cuanto comunión con Dios y con la
humanidad entera reconciliada. Las Cartas de la Cautividad de
san Pablo a los Colosenses (cf. 1,12-23)
y a los Efesios (cf. 1,3-23)
pretenden decir esto cuando hablan del cuerpo cósmico de
Cristo, indicando con ello que el cuerpo transformado de Cristo
es también el lugar en el que los hombres entran en la comunión
con Dios y entre ellos, y así pueden vivir definitivamente en la plenitud de la vida indestructible. Puesto que nosotros mismos
no poseemos una experiencia de este género renovado y
transformado de materialidad y de vida, no debemos
maravillarnos de que esto supere lo que podemos imaginar.
Esto podría ponerse en paralelo, creo, con el dicho de Jesús a los saduceos
que no podían concebir la vida de los resucitados:
«¿No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios?»
(Mc 12:24)
De hecho, la predicación apostólica, con su entusiasmo y su
audacia, es impensable sin un contacto real de los testigos con el
fenómeno totalmente nuevo e inesperado que los llegaba desde
fuera y que consistía en la manifestación de Cristo resucitado y
en el hecho de que hablara con ellos. Sólo un acontecimiento
real de una entidad radicalmente nueva era capaz de hacer
posible el anuncio apostólico, que no se puede explicar por
especulaciones o experiencias interiores, místicas. En su osadía y
novedad, dicho anuncio adquiere vida por la fuerza impetuosa
de un acontecimiento que nadie había ideado y que superaba
cualquier imaginación.
Pero, para no perder de vista los dos aspectos del acontecimiento: no sólo es
revelación sino también acto. Lo que Jesús nos hace visible es algo que él hizo posible
— la puerta abierta que nos muestra es la que él abrió.
Así, de un lado, las manifestaciones del resucitado no deben entenderse como si Dios accediera a
descorrer un poquito el velo para mostrarnos una imagen (no esencial
ni necesaria) del destino humano más allá de esta vida – como si
ese destino fuera en sí independiente de esa resurrección en particular. Pero, del otro lado,
tampoco sirve afirmar el hecho de esta resurrección (en credos,
foros y blogs) si esta «victoria sobre la Muerte» no se experimenta como una revelación que cambia cómo veo
mi vida y la de mi prójimo. Nuestras «expectativas de vida» vienen de ahí.
Y que todo esto no debe leerse primeramente en clave apologética (ni en la intención
mía, ni, creo, en la de Ratzinger) lo dice esa alusión al efecto de la resurrección
en el anuncio del evangelio.
Preguntarnos, hoy, cuánto de aquella certidumbre gozosa, cuánto
de aquel entusiasmo contagioso pervive en nosotros, y cuánto opera — hacia nuestro interior, hacia nuestro prójimo
cristiano, hacia nuestro prójimo no cristiano … no parece una cuestión que preocupe demasiado* a los creyentes contemporáneos.
Por mi parte, tras esta lectura, sí que he quedado preocupado.
En la Spe Salvi el mismo Benedicto hacía notar que no es fácil justificar el sentimiento natural del hombre de rechazo ante la muerte
(la propia y la del prójimo); porque es difícil señalar (incluso en la imaginación) cuál sería la situación ideal,
el estado perfecto que la muerte vendría a negar:
… hay una contradicción en nuestra actitud, que hace referencia a un contraste interior de nuestra propia existencia. Por un lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos continuar viviendo indefinidamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos?
Cuando se trata de la vida y la muerte, lo que realmente queremos… lo presentimos fuertemente pero no lo imaginamos en absoluto; en este
sentido «esperamos ver lo que no esperamos ver».
Podemos suponer que cuando Jesús resucitado se apareció a los discípulos, ellos deben haberse dicho: «Esto, esto era lo que esperábamos». Y con ellos, los que recibieron su testimonio, los primeros cristianos. Y con ellos —habría que suponer—, nosotros.
¿Será demasiado suponer?
[*] A juzgar por los blogs católicos, primero tenemos que tomar posición frente a los temas
realmente urgentes: aborto, lobby gay, anticoncepción, eutanasia, pornografía, rock satánico,
tatuajes y piercing;
Marx, Freud, Kant, Rousseau, Hitchens y Dawkins; cientifistas, izquierdistas, capitalistas y neocons;
papólatras juanpablistas, opusdeistas, ucatomistas, tradis y progres,
preconciliares y postconciliares, sedevacantistas, lefevbristas, filo-lefevbristas,
anti-filo-lefevbristas y anti-anti-filo-lefevbristas;
novusordistas, Trento, barroco,
comunión en la mano, comunión de rodillas,
guitarras, mantillas, sotanas, casullas, estolas y filacterias; herejes confesos, quintacolumnistas, teólogos inseguros, exégetas modernistas, biblistas saboteadores; Pagola, Raymond Brown y Dan Brown; Schonborn, Kasper y Küng; Benedicto XVI, Pablo VI y Pío X; Maciel, Sodano, Iraburu, Williamsom; jesuitas, franciscanos y dominicos; el cura villero y la monja abortista;
el párroco fulano y el obispo mengano… y así. Demasiado material para enjuiciar.
Si aclara el panorama en nuestra vida, habrá
tiempo para lo otro, y si no, mala suerte. En todo caso, no seremos santos,
pero bueno, estamos peleando por la supervivencia de la Iglesia, nada menos, ¿no?
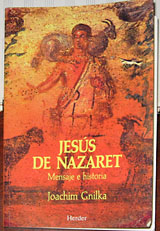 «Jesús de Nazareth (Mensaje e historia)», de Joachim Gnilka. Lo conocí por la mención de
Benedicto en su «Jesús de Nazaret» (listado entre «las obras más importantes y recientes sobre Jesús», y referenciado varias veces). Me fue útil, y no muy difícil. Aproximación mayormente histórica, si es que esto quiere decir algo (por ejemplo, no toca los evangelios de la infancia – y se apoya en los sinópticos, con poco de Juan) – en la famosa cuestión de si la última cena fue pascual, se adhiere a la afirmación tradicional, contrariamente a Ratzinger. Se consigue (pirata) en Internet, si buscan. A mí me aportó bastante, me sirvió para entender mejor (o eso creo) algunas parábolas, y me dejó pensando lo de la proclamación «del reino de los cielos» como un aspecto central (para Jesús, no sé si para los cristianos). A releer.
«Jesús de Nazareth (Mensaje e historia)», de Joachim Gnilka. Lo conocí por la mención de
Benedicto en su «Jesús de Nazaret» (listado entre «las obras más importantes y recientes sobre Jesús», y referenciado varias veces). Me fue útil, y no muy difícil. Aproximación mayormente histórica, si es que esto quiere decir algo (por ejemplo, no toca los evangelios de la infancia – y se apoya en los sinópticos, con poco de Juan) – en la famosa cuestión de si la última cena fue pascual, se adhiere a la afirmación tradicional, contrariamente a Ratzinger. Se consigue (pirata) en Internet, si buscan. A mí me aportó bastante, me sirvió para entender mejor (o eso creo) algunas parábolas, y me dejó pensando lo de la proclamación «del reino de los cielos» como un aspecto central (para Jesús, no sé si para los cristianos). A releer.
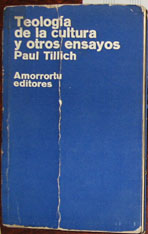 «Teología de la cultura», de Paul Tillich. Recopilación de ensayos; es una de mis primeras
lecturas de Tillich, me resultó muy legible y estimulante. Creo haber percibido el talento del tipo y su potencia – y por qué Flannery O’Connor se lamentaba de que los católicos no tuviéramos (en su tiempo ?) teólogos de este nivel. Aunque, como era de esperar, no sintonizo con varias inclinaciones y juicios; no me convence por ejemplo el uso que hace de «lo demoníaco». Me gustó especialmente su introducción a la filosofía existencial – al menos mientras lo leía; cuánto de sustancia me haya quedado… eso es más difícil de saber. Pero eso es habitual, la contribución real sólo se ve a la distancia, con suerte.
«Teología de la cultura», de Paul Tillich. Recopilación de ensayos; es una de mis primeras
lecturas de Tillich, me resultó muy legible y estimulante. Creo haber percibido el talento del tipo y su potencia – y por qué Flannery O’Connor se lamentaba de que los católicos no tuviéramos (en su tiempo ?) teólogos de este nivel. Aunque, como era de esperar, no sintonizo con varias inclinaciones y juicios; no me convence por ejemplo el uso que hace de «lo demoníaco». Me gustó especialmente su introducción a la filosofía existencial – al menos mientras lo leía; cuánto de sustancia me haya quedado… eso es más difícil de saber. Pero eso es habitual, la contribución real sólo se ve a la distancia, con suerte.
 pero estaba barato y al autor lo
conocía (para bien y para mal) de los tiempos de aquella revista «Parte de guerra». Grata sorpresa: me gustó mucho. Es un librito nada académico ni pedante, escrito con una rara pasión; convincente y muy instructivo, para mí.
No estoy nada seguro de su calidad… objetiva, y no me extraña
que los intelectuales hardcore (como estos teólogos de izquierda) lo desdeñen; cierra… como tampoco disuena que el mismo autor sea capaz de los habituales infantilismos zurdos – atracción por el cristianismo y repulsa total del catolicismo (y no en nombre
del protestantismo), así vienen las cosas, y también
es un dato a considerar.
La cuestión es que tenía en mis estantes demasiados libros de Kierkegaard, para lo que había podido digerir — y ya casi había perdido las esperanzas; esto me empujará a reintentar. Bien.
pero estaba barato y al autor lo
conocía (para bien y para mal) de los tiempos de aquella revista «Parte de guerra». Grata sorpresa: me gustó mucho. Es un librito nada académico ni pedante, escrito con una rara pasión; convincente y muy instructivo, para mí.
No estoy nada seguro de su calidad… objetiva, y no me extraña
que los intelectuales hardcore (como estos teólogos de izquierda) lo desdeñen; cierra… como tampoco disuena que el mismo autor sea capaz de los habituales infantilismos zurdos – atracción por el cristianismo y repulsa total del catolicismo (y no en nombre
del protestantismo), así vienen las cosas, y también
es un dato a considerar.
La cuestión es que tenía en mis estantes demasiados libros de Kierkegaard, para lo que había podido digerir — y ya casi había perdido las esperanzas; esto me empujará a reintentar. Bien.