Una damisela en apuros : Capítulo 2
Ese sol que había brillado tan primorosamente en Belpher Castle al mediodía, cuando Maud y Reggie Byng disponían su viaje, brillaba en el West-End de Londres con igual afabilidad a las dos de la tarde. En Little Gooch Street todos los hijos de todos los tenderos que se ganan la vida en ese rincón perdido vendiéndose mutuamente vegetales y canarios cantores estaban afuera jugando curiosos juegos de su propia invención. Los gatos se acicalaban en los umbrales, como ejercicio preliminar para ir a escarbar en busca del almuerzo los numerosos tachos de basura que moteaban las aceras. Los camareros atisbaban austeramente desde las ventanas de los dos restaurantes italianos que continúan la tradición de Lucrecia Borgia con menúes à la table d'hôte de un chelín y seis peniques. El propietario de un almacén de comestibles en la esquina le tributaba un silencioso adiós a un tomate que incluso él, optimista irreductible, debía reconocer había excedido su vida útil. Sobre todas esas cosas el sol brillaba con una sonrisa genial. Del otro lado de la esquina, en la Shaftesbury Avenue, el viento del este hacía lo posible por traspasar los más ocultos escondites de la ciudadanía, pero no lograba penetrar en Little Gooch Street, que, mirando al sur y siendo estrecha y resguardada, podía tenderse y disfrutar del sol.
Mac, el obeso guardián de la entrada de artistas del Regal Theatre, cuya dorada entrada principal da a la Avenida, emergió de la caseta vidriada que tenía asignada y se puso a observar la vida y sus fenómenos con ojos indulgentes. Mac se sentía feliz esa mañana. Su trabajo era estable, no sujeto al éxito o fracaso de las producciones que se sucedían en el teatro a lo largo del año; pero sentía, a pesar de todo, una suerte de preocupación de propietario por esos emprendimientos, y le complacía que se aseguraran la aprobación del público. La función de la noche anterior, una pieza musical de un autor y compositor americano, había resultado sin duda un gran éxito, y Mac estaba contento, porque le gustaba lo que había visto de la compañía y, en el corto tiempo que había trabado relación con él, había llegado a cobrar un cálido aprecio por George Bevan, el compositor, que había viajado desde Nueva York para ayudar con la producción en Londres.
George Bevan volteaba la esquina ahora, caminando despacio y –le pareció a Mac– taciturno, hacia la puerta de los artistas. Era un joven de veintisiete años, alto y bien dispuesto, con un agradable rostro de proporcionadas facciones, entre las cuales la más notable eran un par de ojos honestos. Su sensible boca se curvaba un poco hacia abajo en las comisuras, y lucía cansado.
–Buenas, Mac.
–Buenos días, señor.
–¿Algún recado para mí?
–Sí, señor. Algunos telegramas. Los traeré, oh sí: los traeré. –remarcó Mac, como si estuviese tranquilizando a algún amigo y simpatizante dubitativo sobre su capacidad para llevar a término una labor digna de Hércules.
Desapareció en su casilla vidriada. George Bevan se quedó afuera, en la calle, observando con mirada sombría a los niños que retozaban. Le parecían muy ruidosos, muy sucios y muy jóvenes. Enojosamente jóvenes. La suya era una juventud dichosa y exuberante que lo hacía sentir a uno como de sesenta años. Algo andaba mal hoy con George, pues normalmente los chicos le agradaban. De hecho, normalmente todas las cosas le agradaban. Era un alegre muchacho de buena naturaleza, que amaba la vida y apreciaba a sus contemporáneos. No tenía enemigos y sí muchos amigos.
Pero hoy, inmediatamente después de levantarse de la cama, se había dado cuenta de que algo andaba mal en el mundo. O era presa de algún descontento divino debido a la altamente desarrollada condición de su alma, o se había levantado con murria. Una de dos. O tal vez era una reacción ante los acontecimientos de la noche anterior. A la mañana siguiente de un estreno un artista siempre es susceptible de sentirse como si se hubiese bebido un barril entero.
Además, la noche anterior había habido una cena-festejo tras la función, en el piso que el director de la troupe había alquilado en Jermyn Street, una forzada, ruidosa fiesta donde un montón de gente cansada y con los nervios a la miseria había sentido la obligación de mostrarse artificialmente vivaz. Había durado hasta las cuatro en punto, cuando llegaron los diarios con las noticias, y George no se había ido a la cama hasta las cuatro y media. Esas cosas dan un tinte al estado mental.
Mac reapareció.
–Aquí tiene, señor.
–Gracias.
George guardó los telegramas en el bolsillo. Un gato que volvía de su almuerzo se detuvo junto a él para usar su pierna como servilleta. Él lo acarició debajo de la oreja con aire ausente. Era siempre cortés con los gatos, pero hoy ejecutaba los movimientos maquinalmente y sin entusiasmo.
El gato se marchó. Mac se volvió locuaz.
–Me dicen que la pieza fue un éxito anoche, señor.
–Parece que anduvo muy bien.
–La patrona la vio desde la galería, y todos los que fueron hablaron muy bien de la obra. Hay un grupete, acá en Londres, que siempre va a los estrenos, en la galería. Y siempre son mucho muy recios. Sobre todo si es una obra americana como ésta. Si no les gusta, bien poco que se tardan en hacerlo notar. Mi mujer dice que hablaron muy bien de ella. Mi mujer dice que ella hace tiempo que no ve una obra tan buenísima, y eso que ella es una que va al teatro todo el tiempo. Mi mujer dice que lo que más genial estuvo fue la música.
–Qué bien.
–El Morning Leader le hizo una linda nota. ¿Cómo estuvieron los otros diarios?
–Espléndidos, todos. No he visto aún los de la tarde. Salí para comprarlos.
Mac miró calle abajo.
–Supongo que habrá ensayo esta tarde, ¿eh, señor? Aquí viene Miss Dore.
George siguió con los ojos su mirada. Una muchacha alta, de traje azul hecho a medida, se dirigía hacia ellos. Aun a la distancia se podía captar la genial personalidad de la recién llegada: parecía precederla como una brisa inspiradora. Pasó cuidadosamente entre los chicos que correteaban en la acera; se detuvo un momento y le dijo algo a uno de ellos. El niño sonrió. Incluso el propietario del almacén de comestibles pareció iluminarse ante su vista, como si se tratase de un viejo amigo.
–¿Cómo van los negocios, Bill? –le dijo ella al pasar junto a él, que meditaba sobre la caducidad de los tomates. Y aunque él respondió "podridos", una pálida y desmayada sonrisa atravesó su máscara trágica.
Billie Dore, que era una de las coristas de la comedia musical de George Bevan, tenía un rostro atractivo, una boca bien dispuesta a la risa, un radiante cabello dorado (que, como repetía orgullosa y con razón, era genuino a pesar de las apariencias), y unos resueltos ojos azules. A menudo empleaba estos últimos para mantener a raya a los admiradores que –estimulados por aquél– se volvían demasiado ardientes. La opinión de Billie sobre el sexo opuesto que pierde la compostura era tan rígida como la de Lord Marshmoreton acerca de los trípidos. Le gustaban los hombres, y demostraba esa predilección de un modo práctico almorzando y cenando con ellos, pero era completamente autosuficiente, y cuando los hombres pasaban por alto ese hecho ella se lo recordaba en voz nada vacilante; pues era una muchacha que hablaba claro y no se callaba nada.
–Buenas, George. Buenas, Mac. ¿Correspondencia?
–Iré a ver, señorita.
–¿Le gustó a su media naranja el show, Mac?
–Le estaba justamente diciendo al señor Bevan que mi mujer dijo que hacía tiempo que no veía una obra tan buenísima.
–Perfecto. Sabía que sería un éxito. Bueno, George, ¿cómo está el muchacho esta tarde de sol?
–Agotado y pesimista.
–Eso es por trasnochar hasta las cuatro en compañía de comicastros juerguistas.
–Tú también has trasnochado, y sin embargo luces como la Pequeña Eva tras una dulce siesta infantil.
–Sí, pero yo tomé ginger ale, y no fumé dieciocho cigarros. Y aun así, no sé. Creo que me estoy volviendo vieja, George. Las fiestas hasta el amanecer parecen haber perdido su encanto. Me habría ido a la una, si no me hubiese parecido una falta de camaradería. Creo que me casaré con un granjero y sentaré cabeza.
George estaba sorprendido. No esperaba encontrar en el barrio alguien que compartiese su actual punto de vista sobre la vida.
–Estaba justamente meditando –dijo, sintiendo no por primera vez lo diferente que era Billie de la mayoría de aquellos con los que por profesión tenía contacto– qué hastiante es todo esto. Me refiero al negocio del espectáculo, y a todos esos aburridos estrenos, y a la inevitable fiesta subsiguiente. Algo me dice que estoy por renunciar.
Billie Dore asintió.
–Cualquier persona en sus cabales está siempre por renunciar al negocio del espectáculo. Sé que yo lo estoy. Si crees que me he casado con mi arte, déjame decirte que apenas pueda me divorcio. Es curioso cómo te deslizas en el negocio del espectáculo y quedas pegada. Mírame a mí: la naturaleza había dispuesto todo para que me convirtiera en la Beldad de la Aldea. Lo que tenía que haber hecho era comprarme un sombrero de paja y ordeñar vacas. Pero me vine a la gran ciudad a alegrar al hombre de negocios cansado.
–No sabía que eras una entusiasta del campo, Billie.
–¿No? De esa canción yo escribí la letra y la música. ¿No sabías que era una chica de tierra adentro? Mi padre tenía un Hogar para Flores Abandonadas, y yo solía llamar a las flores por su nombre y apellido. Tenía su vivero en Indiana. Es el día de hoy que cuando veo una rosa, le estrecho la mano y le digo: "¿Qué tal, Cyril, cómo va todo? ¿Qué sabes de Joe y Jack y Jimmy y los demás muchachos de por allá?" ¿Sabes en qué ocupaba mi tiempo las primeras noches aquí en Londres? Solía merodear por Covent Garden, la cabeza hacia atrás, olfateando. Los chicos que alborotan allí entre las flores solían tropezarse conmigo a cada momento, a tal punto que terminaron por considerarme parte del paisaje.
–Allí es donde deberíamos haber estado anoche.
–Lo habríamos pasado mejor. Dime, George, ¿has visto el lastimoso engendro de la Naturaleza con el que se apareció Bebé Sinclair en la mitad de la cosa? Tienes que haberlo notado, ya que ocupó más espacio del que cualquier hombre tiene derecho. Su nombre era Spenser Gray.
George recordó que le habían presentado a un hombe gordo de su edad que respondía a ese nombre.
–Es una vergüenza –dijo Billie, indignada–. Bebé es casi una niña. Es la primera vez que participa en un show. Y sucede que yo conozco un magnífico muchacho de Nueva York que está loco por casarse con ella. Y estoy segura de que el sujeto ese va a jugarle una mala pasada. Trató de conquistarme hace una semana, pero le corté el rostro; supongo que cree que Bebé es más fácil. Y es inútil hablar con ella: opina que el tipo es maravilloso. Es otra de las contras que le veo al negocio del espectáculo: convierte a las chicas en unas bobaliconas. Bueno, ¿cuánto más va a tardar Mr. Arbuckle en traer mi correo? ¡Eh, allí dentro, Gordito!
Mac salió excusándose, trayendo unas cartas.
–Disculpe, señorita. Por error la puse entre los de la letra G.
–No hay problema: Póngame en la G. He aquí un buen título para una canción tuya, George. Discúlpame mientras lucho con la correspondencia. Apuesto que la mitad son propuestas amorosas. Me llegaron tres entre el primer y segundo acto anoche. Jamás podré entender el porqué de esa convicción que tienen los aristócratas locales de que yo les soy afín, sólo por el dorado de mi cabello –que es perfectamente genuino, Mac: puedo mostrarte el pedigree– y por el hecho de que me gano honestamente la vida desafinando.
Mac apoyó sus macizas espaldas contra el edificio, y reanudó su charla.
–Me imagino que estará feliz hoy, señor.
George consideró la cuestión. Indudablemente se sentía mejor después de ver a Billie Dore, pero estaba lejos de su mejor forma.
–Debería, supongo. Pero no lo estoy.
–Ah, le está dando la pachorra, señor, eso es lo que pasa. Ha estado en la buena ultimamente. ¿No ha sido un éxito la pieza en América?
–Así es. Más de un año en cartel en Nueva York, y hay tres compañías representándola en estos momentos.
–¿No le digo? Y a usté le agarra y le da la pachorra. Demasiado viento en popa, tiene –Mac meció una cabeza que parecía una luna llena–. ¿Usté no está casado, nocierto?
Billie Dore terminó de hojear su correspondencia, abolló las cartas en una gran pelota, y se la pasó a Mac.
–Acá tienes algo para leer en tus momentos de esparcimiento, Mac. Míralas cada vez que te asalten sospechas de que eres un tonto, y tendrás el consuelo de saber que hay otros. ¿Qué decían sobre estar casado?
–Yo y el señor Bevan hablábamos del asunto de andar con la pachorra, señorita.
–¿Estás con la pachorra, George?
–Así dice Mac.
–¿Y por qué resulta que está con la pachorra, señorita? –preguntó Mac retóricamente.
–No me lo pregunte –dijo Billie–. No es culpa mía.
–Es porque, como le estaba diciendo, ha tenido mucho viento en popa últimamente, y además, porque no es casado. Me dijo que no es casado, ¿nocierto, señor?
–No lo dije. Pero no lo soy.
–Ahí está el tema, ya lo ve. Uno se aburre enseguida de los éxitos si no tiene cerca alguien que le palmee la espalda por lograrlos. Eh, cuando yo era soltero, si me pasaban una fija para la carrera de las tres y juntaba un poco de pasta, la emoción de haber ganado no duraba mucho. Pero ahora, si alguno de los caballeros que vienen por acá me pasa un dato seguro y se me da, le juro que la mitá del placer está en llevar la platita a casa y tirarla en la mesa de la cocina para que me den una palmadita en la espalda.
–¿Y qué pasa cuando pierde?
–No se lo digo –respondió Mac sencillamente.
–Parece que usted entiende el arte de la felicidad, Mac.
–No es un arte, señor. Es sólo haber conseguido la mujercita correta y una casa propia donde volver a la noche.
–Mac –dijo Billie, admirada–, hablas como un hit del Tin Pan Alley, salvo que omites la esencia de caramelo y a la Vieja Señora Luna trepando sobre los árboles. Bien, tienes mucha razón. Yo también estoy por lo simple y lo doméstico. Si encontrara al hombre ideal, y él no me viera venir a tiempo para esquivarme, me volvería de inmediato una de las Hijas de la Marcha de Mendelssohn. ¿Te vas, George? Hay un ensayo a las dos y media.
–Quiero conseguir los diarios de la tarde y mandar uno o dos telegramas. Te veo más tarde.
–No encontramos en Filipos.
Mac siguió a George con la vista hasta que desapareció en la esquina.
–Un caballero macanudo, Mr. Bevan –dijo–. Lástima que esté con la mala justo después de un triunfo tan grande como éste. Le viene de ser un artista, supongo.
Miss Dore se sumergió en su cartera y extrajo un pompón con el cual procedió a empolvarse la nariz.
–Todos los compositores están chiflados, Mac. Una vez integré un show donde el manager se quejaba ante el compositor porque en toda la partitura no había un solo número con melodía. El pobre tipo admitió que no eran muy melodiosas, pero que el punto fuerte de su música era que tenía un aroma maravilloso. Todos son así. Parece que el jazz se les sube a la cabeza. Sin embargo, George es de ley, y no permitas que nadie te diga otra cosa.
–¿Hace mucho que se conocen, señorita?
–Cerca de cinco años. Cuando lo conocí, yo era una estenógrafa en la casa que publicaba sus canciones. Y hay algo más que reconocerle: el éxito no se le ha ido a la cabeza. La cantidad de dinero que gana el muchacho es pecaminosa, Mac. Lleva billetes de mil dólares pegados a la piel, invierno y verano. Pero sigue siendo el mismo que yo conocí deambulando por Broadway, buscando una oportunidad de insertar unas canciones en el show que pudiese. Sí. Ponlo en tu diario, Mac, y escríbetelo en el puño, George Bevan es de ley. Es un as.
Ignorante de estos elogios, que proviniendo de una fuente que él respetaba podrían haberlo animado un poco, George vagabundeaba por Shaftesbury Avenue sintiéndose más deprimido que nunca. Para ese entonces, el sol se había puesto, y el viento del este jugueteaba como un cachorro, tanteándolo con una garra fría, hociqueando sus tobillos, soplando hacia delante y hacia atrás, y comportándose como usualmente hacen los vientos del este cuando descubren una víctima que ha salido sin su sobretodo. A esa altura, era claro para George que el sol y el viento eran una pareja de tramposos trabajando en equipo. El sol lo había desarmado con falsas promesas y un aire de simpática camaradería, y lo había entregado en manos del viento, que ahora lo traspasaba con la expeditiva meticulosidad del artista profesional del atraco. Apresuró el paso, y comenzó a preguntarse si se habría realmente hundido tanto en la decadencia senil como para haber desarrollado un hígado.
Descartó la teoría como repelente. Y aun así debía haber una razón para su depresión. Precisamente ese día más que nunca, como Mac había puntualizado, lo tenía todo para ser feliz. Popular como era en América, su primera obra llevada a escena en Londres se acababa de estrenar, y no había dudas de que estaba logrando un éxito de inusitadas dimensiones. Sin embargo, no sentía ninguna euforia.

Llegó a Piccadilly y viró al oeste. Y luego, mientras pasaba por la entrada del In and Out Club, tuvo un instante de clara visión durante el cual entendió todo. Estaba deprimido porque se aburría, y se aburría porque estaba solo. Mac, ese profundo pensador, había dado en el clavo. La solución al problema de la vida era ubicar la muchacha correcta y tener una casa donde volver por las noches. Se sintió algo sorprendido de haber buscado la explicación para su desánimo en alguna otra razón. Y más inexplicable aún era porque el ochenta por ciento de las letras que había escrito en el curso de su carrera se había sustentado en aquella idea.
George se entregó a una orgía de sentimentalismo. Parecía estar solo en el mundo, un mundo que se había acoplado en una suerte de aglomeración furiosa de parejas felices. Taxis llenos de parejas felices desfilaban a cada minuto. Los ómnibus que pasaban crujían bajo el peso de parejas felices. El mismísimo policía de la acera de enfrente acababa de sonreírle a la muchacha de una tienda que pasaba revoloteando, y ella le había respondido con otra sonrisa. La única joven en Londres que parecía no estar en pareja era una muchacha de marrón que se acercaba como paseando por la acera, mirando en derredor como si encontrara en Piccadilly un nuevo y estimulante espectáculo.
Hasta donde George podía ver, se trataba de una chica extremadamente bonita: pequeña y delicada, con una leve inclinación orgullosa en su cabeza y el andar vivaz que trasluce salud perfecta. Era, de hecho, precisamente el tipo de muchacha que George sentía que podría amar con toda la devoción acumulada de un viejo carcamal de veintisiete años que no había deperdiciado nada de su rica naturaleza en noviazgos tontos. Había comenzado a tejer un romántico cuento color de rosa acerca de ellos dos, cuando se levantó una reacción gélida. Al mismo tiempo que él se detenía para contemplar a la joven, el viento del este introdujo un dedo helado por su nuca, y el frío lo trajo a la realidad. Después de todo, reflexionó amargamente, esta muchacha estaba sola simplemente porque iba en camino a alguna parte a encontrarse con algún detestable sujeto. Además no había humanamente ninguna chance de hacer que se conocieran. Uno no puede abordar a las chicas bonitas en la calle y decirles lo solo que se está. Es decir, puede, pero al único sitio que se llega así es al cuartel de policía. El abatimiento de George se profundizó, algo que él no hubiese juzgado posible hacía un momento. Sentía que había nacido demasiado tarde. Los obstáculos de la civilización moderna lo irritaban. Ya no era –se dijo– como en los buenos viejos tiempos.
En la Edad Media, por ejemplo, esta chica hubiese sido una Damisela; y en esa época feliz, prácticamente toda persona perteneciente a la categoría "Damisela" se encontraba en apuros, y pronta a deponer formalidades a cambio de servicios prestados por transeúntes casuales. Pero el siglo veinte es una edad prosaica, donde las muchachas son sólo muchachas y jamás atraviesan problemas. De haber detenido a la joven de marrón para asegurarle que su asistencia y consuelo estaban a la entera disposición de su persona, ella sin duda habría llamado al ancho policía de la acera de enfrente, y la historia de amor habría comenzado y terminado en un espacio de treinta segundos, o –en caso de que el policía fuera de movimientos rápidos– menos aún.
Era preferible desechar sueños y volver al lado práctico de la vida, comprando los periódicos de la tarde al desaliñado individuo que se hallaba junto a él, quien acababa de arrojarle una primera edición en la cara. Después de todo, las noticias son las noticias, incluso cuando el corazón sangra. George se palpó en el bolsillo en busca del imprescindible dinero, encontró sólo vacío, y recordó que había dejado todos sus fondos en el hotel. Era el tipo de cosas que cabía esperar en un día como ése.
El hombre de los periódicos tenía el aire de quien conduce los negocios sobre principios puramente metálicos. Una sola cosa quedaba por hacer: volver al hotel, reencontrarse con el dinero, y tratar de olvidar el peso del mundo con un almuerzo. Y desde el hotel podía despachar los dos o tres telegramas que quería enviar a New York.
La chica de marrón estaba muy cerca ahora, y George pudo hacerse un cuadro más claro de ella. Cumplía con creces la promesa que había hecho a la distancia. Si la hubiesen construido según las especificaciones de George, no la habrían hecho más aceptable a sus ojos. Y ahora ella se iba de su vida para siempre. Con un avasallador sentimiento de pathos, pues no hay pathos más amargo que despedirse de alguien a quien nunca se ha conocido, George le hizo señas a un taxi que se arrastraba a un lado de la calle; y, con todos los estribillos de todas sus canciones martillándole los oídos, se metió en el coche y partió.
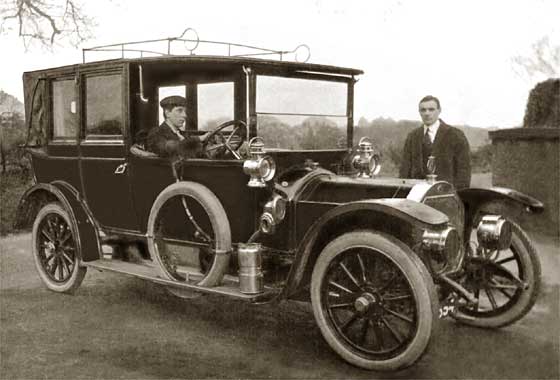
"Un mundo infecto", pensó, mientras el taxi, tras avanzar un par de yardas, se detuvo ante un embotellamiento. "Un estúpido y fastidioso mundo donde nunca sucede ni sucederá nada. Incluso si uno toma un taxi, éste se queda atrapado y no se mueve".
En ese momento la portezuela del taxi se abrió, y la chica de marrón se metió adentro.
–Le ruego me disculpe –dijo sin aliento–, pero ¿le molestaría ocultarme, por favor?
